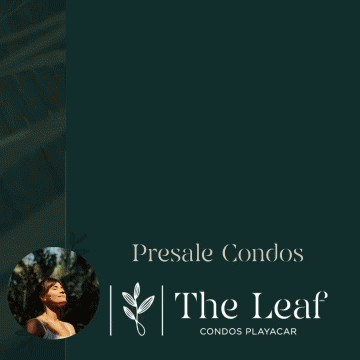Sabías que...

Pocas expresiones en el ajedrez son tan contundentes como “jaque mate”. Su origen tiene sus raíces en el persa shāh māt, cuya traducción literal es “el rey está atrapado” o “el rey no tiene escapatoria”. Este término refleja la culminación de la partida: la derrota inevitable del rey, que simboliza el fin del juego y la victoria del contrincante.
El ajedrez tiene una historia fascinante que se remonta al siglo VI en la India, donde era conocido como Chaturanga, o “juego del ejército”. Desde allí se difundió por las rutas comerciales hacia Persia, donde evolucionó como shatranj. Fue en este contexto persa donde surgieron los términos shāh (rey) y māt (atrapado o indefenso), que más tarde se integrarían en el árabe al ser adoptado por los pueblos islámicos.
Durante la expansión del Islam hacia Europa, entre los siglos VIII y IX, el ajedrez cruzó fronteras culturales y lingüísticas, introduciendo expresiones como “jaque” (de shāh) y “mate” (de māt) en los idiomas europeos. La palabra fue hispanizada como “xaque mate” y más tarde simplificada a “jaque mate”. En portugués, por ejemplo, todavía se conserva como xeque mate.
Curiosamente, aunque “shāh māt” se traduce a menudo como “el rey está muerto”, algunos expertos, como el lingüista Robert Barnhart, sostienen que su significado original persa no implicaba muerte literal, sino que el rey quedaba “indefenso” o “atónito”. Esta interpretación más matizada podría haber sido malentendida o adaptada por los europeos, quienes veían en el ajedrez una alegoría de las dinámicas de poder en la sociedad medieval.
En el ajedrez moderno, el jaque mate no solo marca la derrota del rey, sino que simboliza el triunfo de la estrategia, el pensamiento a futuro y la capacidad de anticipar los movimientos del oponente. Este juego, cargado de historia, refleja cómo las culturas han dado forma a un pasatiempo que hoy une a millones de personas en todo el mundo.
¿Por qué los reclusos estadounidenses usan trajes naranjas?
Los trajes naranjas en las cárceles estadounidenses tienen un propósito que trasciende lo estético: son herramientas diseñadas para cumplir funciones prácticas, psicológicas y sociales en el sistema penitenciario. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando se buscaba una forma efectiva de identificar a los presos y prevenir fugas. Antes de esta práctica, los reclusos vestían ropa de calle, lo que dificultaba su distinción del resto de la población y facilitaba intentos de escape o introducción de contrabando.
El naranja, un color poco común en la naturaleza, ofrece una alta visibilidad. Esta característica permite identificar fácilmente a un recluso, tanto dentro de la prisión como en caso de fuga, incluso en entornos como bosques o zonas nevadas. Este aspecto visual también actúa como un elemento disuasorio, ya que el uniforme brillante dificulta pasar desapercibido fuera de los confines de la prisión.
Además de su funcionalidad, el uniforme fomenta la uniformidad y elimina las diferencias individuales entre los reclusos. Esto ayuda a minimizar rivalidades y a mantener el orden dentro de las instalaciones.
En algunos casos, el color de los uniformes también indica el nivel de peligrosidad del recluso. Mientras el naranja es común para delitos de gravedad media, los uniformes rojos pueden usarse para reclusos considerados altamente peligrosos o con tendencia a intentar escapar. En ciertas prisiones, incluso se utilizan uniformes rosas como medida correctiva para aquellos que desafían las normas internas.
Aunque en algunas instituciones los presos usan ropa menos llamativa, como jeans y camisas azules, los trajes naranjas siguen siendo esenciales durante el transporte, un momento crítico en el que la seguridad es primordial.
Lo que revela el polvo a contraluz
El polvo que observamos a contraluz, flotando en un rayo de luz que atraviesa la ventana, guarda una curiosidad fascinante: en su mayoría está compuesto por células muertas de nuestra piel. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo, hasta un 70% del polvo doméstico proviene de nuestra propia renovación celular.
Cada día, nuestro cuerpo pierde millones de células cutáneas que inevitablemente se acumulan en colchones, almohadas y otros rincones del hogar. Este proceso, aunque natural, convierte al polvo en un reflejo microscópico de nuestra salud y del entorno en el que vivimos.
La luz juega un papel clave en hacer visible lo invisible. Cuando un haz de sol penetra en una habitación, las partículas de polvo dispersan y reflejan la luz, permitiendo que las veamos suspendidas en el aire. Este fenómeno, además de despertar nuestra curiosidad, se utiliza en fotografía y video para crear efectos visuales que capturan la atención.
Más allá de su estética, el polvo a contraluz también es un indicador práctico. Nos ayuda a evaluar la limpieza de un espacio y a medir la eficacia de los métodos que empleamos para mantener nuestros hogares libres de acumulaciones de partículas. Un recordatorio de que incluso en los rayos de luz más bellos, hay un rastro de nosotros mismos flotando en el aire.
Etiquetas: Edición 149